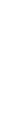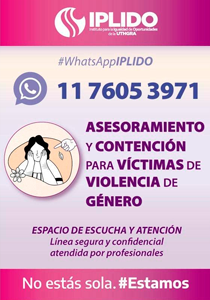Diario La Nación. 07/06/2015.
Sus 24 partidos tienen el 25% de la población nacional y el 20% de los electores, entre la opulencia de los barrios cerrados y la indigencia. Demografía, imaginarios, política, asistencialismo y cultura popular: las piezas del rompecabezas para abordar esta terra incognita.
Con casi diez millones de habitantes -el 25% de la población nacional-, extremos de pobreza y riqueza por igual, desarrollo industrial al lado del asistencialismo estatal, el conurbano bonaerense es un territorio atravesado por heterogeneidades e imágenes contrapuestas. Es visto como el espacio de ascenso social de los barrios obreros y el bucólico alejamiento de la gran ciudad, pero también la sede de la inseguridad, la pobreza irreversible y el clientelismo.
Es, además, un objeto de preocupación social y estudio académico con peso propio, aunque han sido pocos hasta ahora los esfuerzos por sistematizar las investigaciones y pensar el Gran Buenos Aires como tal. El sexto volumen de laHistoria de la Provincia de Buenos Aires (editado por Edhasa y Unipe, que llega a las librerías este mes) se dedica justamente a analizar el conurbano en sus rasgos demográficos, simbólicos, políticos, económicos y culturales, en 18 trabajos de investigadores de distintas disciplinas y perspectivas. Aquí, cinco de esos autores sintetizan sus miradas sobre la actualidad y perspectivas históricas de los 24 partidos, que en la última década crecieron más que la población del país y tienen casi el 20% de los electores de la Argentina. Un territorio de desigualdades y extremos, el otro amenazante para la ciudad de Buenos Aires, el espacio de la experimentación social.
ENTRE LA PERIFERIA OBRERA Y EL GUETO
Por Gabriel Kessler. Para La Nación
El Gran Buenos Aires o conurbano se ha convertido desde la transición democrática en un objeto de estudio y de preocupación social, política y académica con ribetes propios. Su caracterización puede pensarse de acuerdo con dos modelos distintos de relación entre ciudad y sectores populares. Uno, de más larga data, referido a las periferias obreras formadas en los lindes de las grandes urbes y que, más allá de sus diferencias, comparten como rasgos comunes una preponderancia de sectores populares y sus prácticas, fecundas experimentaciones en las formas de construir y habitar los espacios, procesos de integración social en torno al trabajo, así como una profusión de déficits de infraestructura y servicios. Con sus particularidades locales, esa imagen se acerca a los casos paradigmáticos, como la banlieuerouge parisina, modo de organización social que resultaba de la articulación de una comunidad popular y de una conciencia de clase obrera, en torno a un sistema político municipal, en dicho caso de raigambre comunista (en el nuestro, luego de 1945, peronista).
Ahora bien, a medida que la crisis de la Argentina (y del conurbano) industrial y los procesos de desestructuración social se profundizaban, iban cobrando mayor presencia imágenes de los suburbios norteamericanos y también de sus inner-cities, los centros urbanos definidos como “guetos”, habitados por grupos subalternos, en los que clase y etnia se imbrican. Comienzan así a circular visiones de territorios segregados, polarizados socialmente, conformados por nichos de alta homogeneidad social interna, pero muy diferentes y desconectados unos de otros, con una débil vida social y cultural local. Se produce el pasaje de una mirada más proclive a ver al conurbano como un territorio de integración social y cultural popular a otra que tiende a caracterizarlo como signado por déficits y carencias, producto de la desintegración de esa misma matriz societaria.
Las imágenes clásicas del suburbio popular fueron dando lugar a las de un territorio donde se concentrarían, de forma extrema, pobreza y desigualdad, polarización entre barrios marginales y urbanizaciones privadas, un sistema político acusado de clientelismo y por la perpetuación en el poder de sus jefes políticos, figurando territorios asolados por la inseguridad y el temor. Tanta fue la potencia de éstas y otras visiones similares que rasgos también propios del conurbano fueron quedando opacados, entre ellos, una importante sociabilidad y vida cultural local; la omnipresencia de una vasta clase media esparcida en todos sus puntos cardinales; formas de urbanización muy disímiles entre sí y una potencia de la acción colectiva; en suma, la heterogeneidad social, urbana y cultural del conurbano fue disipándose.
El desafío del libro es proponer una perspectiva general sobre el conurbano, pero sin perder las heterogeneidades internas entre espacios, tiempos y grupos sociales diversos. Retomar las imágenes cristalizadas para cuestionarlas donde sus acentos y ocultamientos no nos conforman. Uno de los desafíos es considerar al conurbano como un fecundo territorio de experimentación social, en parte por la acción del Estado, pero en tanto o mayor medida por parte de la sociedad, sindicatos, asociaciones, movimientos y agrupaciones políticas. No se trata de oponer una mirada reivindicadora frente a una perspectiva centrada en conflictos, pero sí de subrayar aquellas cuestiones que han quedado hasta hoy en una zona de mayor penumbra para pensar el Gran Buenos Aires con todas sus complejidades y matices.
El autor es sociólogo, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de La Plata
PLANES SOCIALES EN UN TERRITORIO ASISTIDO
Por Daniela Soldano. Para La Nación
El conurbano es el escenario más transparente para captar la fragmentación de las condiciones y los modos de vida que provocaron las crisis socioeconómicas y los profundos cambios en materia de políticas públicas que se inician a finales de la dictadura.
Los planes sociales -una clase de intervención con duración y espacios de implementación acotados y con un tipo de prestación específica (una bolsa o caja con leche y alimentos, un subsidio, un trabajo, una vivienda)- se van a erigir por oposición a la lógica preexistente de la universalidad, procurando identificar y mitigar necesidades “básicas” de las familias pobres en los barrios relegados. Los planes Alimentario Nacional (PAN), País, Vida, Jefes de Hogar Desocupados, Familias, Argentina Trabaja, entre muchos otros, no sólo organizaron las estrategias de las elites en materia social, sino que estructuraron en gran medida los repertorios de reproducción de la vida en la pobreza y construyeron una retórica muy potente y extendida en el sentido común. El conurbano se transformó en un territorio asistido.
Los planes tuvieron un alto impacto en la sociabilidad y micropolítica de los barrios, robusteciendo la figura de mediadores y punteros, y anidando en los espacios institucionales, en sus modos de nombrar y mirar a los pobres y a la pobreza. Pero, además, y muy especialmente, en las rutinas diarias de las familias y sus prácticas cotidianas de recepción, en la constitución de un nuevo tipo de subjetividad gestada en estas experiencias del Estado y en el modelo de socialización del mundo de la asistencia sistemática.
En consecuencia, las intervenciones actuales, como la Asignación Universal por Hijo, que procuran reinstalar la lógica universalista, se enfrentan al enorme desafío de desencastrar las piezas de esa retórica de la asistencia, fuertemente arraigadas en una sociedad que aprendió a convivir con la existencia de un núcleo duro de privaciones severas y a tolerar (y a justificar) graves niveles de desigualdad social.
La autora es investigadora-docente del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento
LA EXPERIENCIA PLURAL DE LO SAGRADO
Por Pablo Semán. Para La Nación
La pérdida de fieles por parte del catolicismo, el avance de las iglesias evangélicas, el cambio en las devociones populares, la presencia creciente de las religiosidades afro y alternativas están entre los signos más evidentes del cambio en la religiosidad de los sectores populares del conurbano bonaerense en los últimos 30 años. El culto a los santos populares es siempre intenso, junto con la presencia de las más variadas instancias de curación física, anímica o moral, pero en ese conjunto resulta cada vez más presente la figura de un santo popular como el Gauchito Gil.
El significado más profundo de estos hechos remite al desplazamiento social del poder de producir religión y a la instauración de dinámicas que multiplican y ensanchan la definición de lo religioso y transforman la experiencia del pluralismo. En los sectores populares, lo sagrado no se define sólo con parámetros obispales. Hay más milagros y exorcismos que los que las jerarquías reconocen, en formatos que no sólo se originan en la experiencia católica, y en diálogo con los avances en la medicina, la mercantilización y todas las formas de medicación masiva y digital disponibles.
Durante casi toda su historia la Argentina vivió un pluralismo religioso estrecho, que admitía la diversidad casi exclusivamente a cuenta de la variable “étnica” o con el requisito de la insignificancia demográfica frente a la indiscutible mayoría católica: sólo se podía ser de “otra religión” si se era inmigrante o descendiente de ellos. El catolicismo era nacional y las otras religiones, “foráneas”. Las transformaciones democráticas en los niveles micro y macro de la sociedad, la cobertura cultural que tuvo la expansión evangélica, el trabajo hormiga a través del cual se dio ese crecimiento, el efecto de llamados religiosos alternativos condujeron a una transformación más importante que la de la propia distribución de la población en alternativas religiosas novedosas: con dificultades, borrosamente, emerge un perfil en que el pluralismo como norma va ganando posibilidades de afirmación.
El autor es investigador independiente del Conicet y profesor de la Unsam
BUENOS AIRES Y SU OTRO AMENAZANTE
Por Ramiro Segura. Para La Nación
El conurbano ocupa en el imaginario nacional una incómoda posición intermedia entre el interior del país y la ciudad de Buenos Aires, constituyendo una alteridad tanto para la gran ciudad como para las localidades pampeanas, siempre atentas al riesgo de “conurbanización” de la vida cotidiana. De manera ciertamente paradójica, un concepto del urbanismo desarrollado a inicios del siglo XX para designar la vertiginosa expansión urbana que dio lugar a una nueva totalidad metropolitana (conurbación) es usado en Buenos Aires para instaurar una discontinuidad: el Riachuelo y la General Paz funcionan como fronteras (no solamente jurisdiccionales) entre “capital” y “provincia”.
Este contrapunto tiene una historia. Mientras en el siglo XIX las imágenes del verde, la tranquilidad y el aire puro de las afueras y los suburbios se contraponían a la degradación urbana, a lo largo del siglo XX, acompañando la acelerada expansión urbana, se produjo una inversión de sentidos. Categorías previas, con referentes materiales distintos, como “arrabales” y “bajos fondos” alimentaron la imagen de un cinturón que rodea (amenazante) a la ciudad.
Delito, contaminación, pobreza, clientelismo y desorden son temas recurrentes con que la prensa “nacional” (básicamente porteña) produce y reproduce una cartografía de la periferia en las últimas décadas. A través de estos tópicos se despliega un modo de representación que, lejos de instalar la idea de una región con problemas comunes y la necesidad de una gestión integral, instaura una dicotomía en la que el conurbano emerge como la alteridad que amenaza el orden -político, securitario, sanitario y/o ambiental- de Buenos Aires.
Asistimos así a la producción rutinaria e inercial de efectos de frontera que pretenden naturalizar ciertos rasgos como exclusivos del conurbano, evitando pensar (y problematizar) las relaciones entre los términos de la dicotomía y siendo insensible también a la compleja y dinámica realidad social y urbana subsumida bajo la categoría conurbano.
El autor es doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet, profesor del Idaes/Unsam y de la UNLP
MUCHO MÁS QUE UN BASTIÓN JUSTICIALISTA
Por Gabriel Vommaro. Para La Nación
“El Conurbano, el territorio más deseado de la política.” Así titulaba un artículo publicado durante las elecciones legislativas de 2005 en un diario de circulación nacional. El conurbano bonaerense es sin duda uno de los espacios políticos más relevantes del país. Quizá se trate del que recibe mayor atención de los profesionales del comentario político (periodistas, analistas, observadores). Aunque no es un distrito electoral único -el diseño de la provincia distribuye los municipios del conurbano entre la primera y la tercera sección electoral: juntas reúnen casi el 70% del electorado bonaerense-, tiende a ser pensado como una realidad homogénea y poco cambiante, que hace poca justicia a los procesos políticos de un conjunto de municipios en el que existen heterogeneidades importantes y cuyas realidades electorales se modificaron en varias ocasiones desde los años ochenta.
El peronismo en sus diferentes variantes gobierna y gobernó la mayor parte de los municipios en los últimos treinta años. Sin embargo, en ciertos períodos, con el impacto municipal de armados políticos no peronistas exitosos a nivel nacional, como el alfonsinismo en 1983 y la Alianza en 1999, el desafío al poder del PJ fue considerable. Al mismo tiempo, existen distritos de predominancia no peronista, en especial en la zona norte del conurbano, que fueron tradicionalmente controlados por la UCR y luego por versiones neorradicales (de origen radical pero autonomizadas tras la crisis de ese partido), en el caso de San Isidro, y por Pro, en el de Vicente López, o que tuvieron en el gobierno fuerzas vecinalistas. Además, la mayor parte de los distritos de dominio peronista fueron terrenos privilegiados de disputas locales, provinciales y nacionales al interior de ese movimiento, de la competencia entre la renovación y la ortodoxia entre 1983 y 1985 a las diferentes variantes de neoperonismo que desafiaron la hegemonía kirchnerista entre 2009 y 2013.
La centralidad política del conurbano en el escenario provincial y nacional fue cada vez mayor en virtud de procesos exógenos y endógenos. Por un lado, la descentralización administrativa y de servicios públicos supuso el traspaso de fondos y atribuciones a los municipios. Los gobiernos nacional y provincial, en especial en los últimos años, tendieron a negociar la obra pública a nivel local. Por otro lado, la organización de elecciones y la movilización de electores se hicieron rutina, y con ellas la necesidad de contar con actores capaces de llevarlas a cabo. También en momentos no electorales, en especial en los años del kirchnerismo, cuando el Gobierno hizo de la movilización uno de los modos privilegiados de objetivación de sus apoyos políticos.
Los actores de la vida política del conurbano han acumulado un “saber hacer” en este terreno. Son requeridos por líderes nacionales. Negocian su participación en actos masivos. Entre esos actores destacan los “barones”, nombre que identifica a quienes controlan políticamente los distritos más poblados y populares. De pertenencia peronista en su mayor parte, con una reputación asociada a la baja política, parecen ser invencibles. Sin embargo, sus bases de poder se relacionan con la capacidad de construir y de mantener vínculos representativos. Sin olvidar que la violencia forma parte de la vida política del conurbano, así como las formas de control del voto de ciertos grupos sociales, las variaciones de fuerzas políticas en el gobierno, por un lado, y de las narrativas ofrecidas por los actores exitosos, por otro, muestran que es un territorio político más heterogéneo y cambiante que lo que la idea de “bastión” tiende a sugerir.
El autor es investigador docente de la UNGS e investigador del Conicet.
FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1798923-conurbano-la-tierra-de-los-extremosos