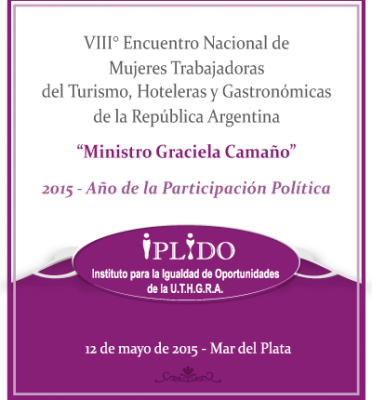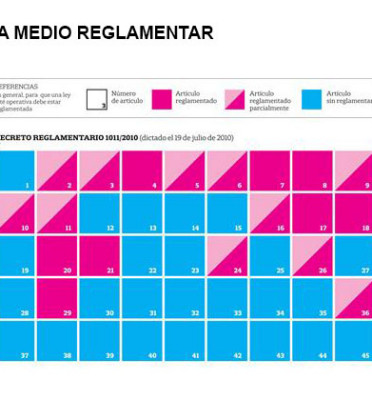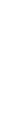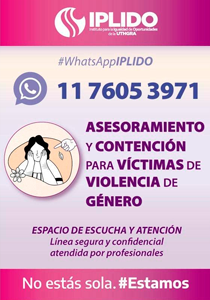Diario La Nación. 07/06/2015. Sus 24 partidos tienen el 25% de la población nacional y el 20% de los electores, entre la opulencia de los barrios cerrados y la indigencia. Demografía, imaginarios, política, asistencialismo y cultura popular: las piezas del rompecabezas para abordar esta terra incognita. Con casi diez millones de habitantes -el 25% de la población nacional-, extremos de pobreza y riqueza por igual, desarrollo industrial al lado del asistencialismo estatal, el conurbano bonaerense es un territorio atravesado por heterogeneidades e imágenes contrapuestas. Es visto como el espacio de ascenso social de los barrios obreros y el bucólico alejamiento de la gran ciudad, pero también la sede de la inseguridad, la pobreza irreversible y el clientelismo. Es, además, un objeto de preocupación social y estudio académico con peso propio, aunque han sido pocos hasta ahora los esfuerzos por sistematizar las investigaciones y pensar el Gran Buenos Aires como tal. El sexto volumen de laHistoria de la Provincia de Buenos Aires (editado por Edhasa y Unipe, que llega a las librerías este mes) se dedica justamente a analizar el conurbano en sus rasgos demográficos, simbólicos, políticos, económicos y culturales, en 18 trabajos de investigadores de distintas disciplinas y perspectivas. Aquí, cinco de esos autores sintetizan sus miradas sobre la actualidad y perspectivas históricas de los 24 partidos, que en la última década crecieron más que la población del país y tienen casi el 20% de los electores de la Argentina. Un territorio de desigualdades y extremos, el otro amenazante para la ciudad de Buenos Aires, el espacio de la experimentación social. ENTRE LA PERIFERIA OBRERA Y EL GUETO Por Gabriel Kessler. Para La Nación El Gran Buenos Aires o conurbano se ha convertido desde la transición democrática en un objeto de estudio y de preocupación social, política y académica con ribetes propios. Su caracterización puede pensarse de acuerdo con dos modelos distintos de relación entre ciudad y sectores populares. Uno, de más larga data, referido a las periferias obreras formadas en los lindes de las grandes urbes y que, más allá de sus diferencias, comparten como rasgos comunes una preponderancia de sectores populares y sus prácticas, fecundas experimentaciones en las formas de construir y habitar los espacios, procesos de integración social en torno al trabajo, así como una profusión de déficits de infraestructura y servicios. Con sus particularidades locales, esa imagen se acerca a los casos paradigmáticos, como la banlieuerouge parisina, modo de organización social que resultaba de la articulación de una comunidad popular y de una conciencia de clase obrera, en torno a un sistema político municipal, en dicho caso de raigambre comunista (en el nuestro, luego de 1945, peronista). Ahora bien, a medida que la crisis de la Argentina (y del conurbano) industrial y los procesos de desestructuración social se profundizaban, iban cobrando mayor presencia imágenes de los suburbios norteamericanos y también de sus inner-cities, los centros urbanos definidos como “guetos”, habitados por grupos subalternos, en los que clase y etnia se imbrican. Comienzan así a circular visiones de territorios segregados, polarizados socialmente, conformados por nichos de alta homogeneidad social interna, pero muy diferentes y desconectados unos de otros, con una débil vida social y cultural local. Se produce el pasaje de una mirada más proclive a ver al conurbano como un territorio de integración social y cultural popular a otra que tiende a caracterizarlo como signado por déficits y carencias, producto de la desintegración de esa misma matriz societaria. Las imágenes clásicas del suburbio popular fueron dando lugar a las de un territorio donde se concentrarían, de forma extrema, pobreza y desigualdad, polarización entre barrios marginales y urbanizaciones privadas, un sistema político acusado de clientelismo y por la perpetuación en el poder de sus jefes políticos, figurando territorios asolados por la inseguridad y el temor. Tanta fue la potencia de éstas y otras visiones similares que rasgos también propios del conurbano fueron quedando opacados, entre ellos, una importante sociabilidad y vida cultural local; la omnipresencia de una vasta clase media esparcida en todos sus puntos cardinales; formas de urbanización muy disímiles entre sí y una potencia de la acción colectiva; en suma, la heterogeneidad social, urbana y cultural del conurbano fue disipándose. El desafío del libro es proponer una perspectiva general sobre el conurbano, pero sin perder las heterogeneidades internas entre espacios, tiempos y grupos sociales diversos. Retomar las imágenes cristalizadas para cuestionarlas donde sus acentos y ocultamientos no nos conforman. Uno de los desafíos es considerar al conurbano como un fecundo territorio de experimentación social, en parte por la acción del Estado, pero en tanto o mayor medida por parte de la sociedad, sindicatos, asociaciones, movimientos y agrupaciones políticas. No se trata de oponer una mirada reivindicadora frente a una perspectiva centrada en conflictos, pero sí de subrayar aquellas cuestiones que han quedado hasta hoy en una zona de mayor penumbra para pensar el Gran Buenos Aires con todas sus complejidades y matices. El autor es sociólogo, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de La Plata PLANES SOCIALES EN UN TERRITORIO ASISTIDO Por Daniela Soldano. Para La Nación El conurbano es el escenario más transparente para captar la fragmentación de las condiciones y los modos de vida que provocaron las crisis socioeconómicas y los profundos cambios en materia de políticas públicas que se inician a finales de la dictadura. Los planes sociales -una clase de intervención con duración y espacios de implementación acotados y con un tipo de prestación específica (una bolsa o caja con leche y alimentos, un subsidio, un trabajo, una vivienda)- se van a erigir por oposición a la lógica preexistente de la universalidad, procurando identificar y mitigar necesidades “básicas” de las familias pobres en los barrios relegados. Los planes Alimentario Nacional (PAN), País, Vida, Jefes de Hogar Desocupados, Familias, Argentina Trabaja, entre muchos otros, no sólo organizaron las estrategias de las elites en materia social, sino que estructuraron en gran medida los repertorios de reproducción de la vida en la pobreza y construyeron una retórica muy potente y