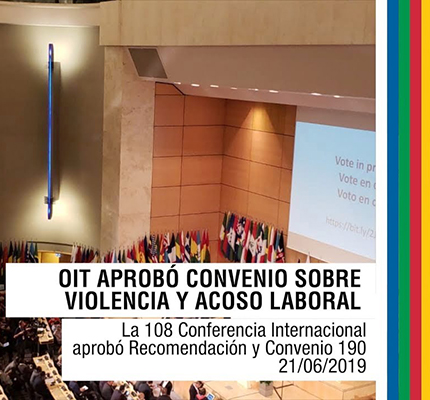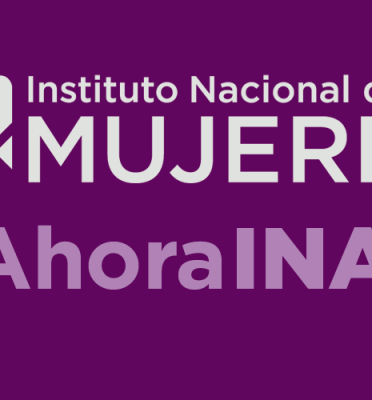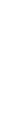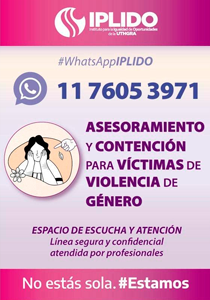Resiliencia en Tiempos Actuales
Compartimos este artículo elaborado por la Lic. Alejandra Gayoso, actual Secretaria de Cultura del Consejo Nacional de la UTHGRA, y responsable, junto con la Lic. Bárbara Forestieri, del «Programa de Concientización sobre Resiliencia del IPLIDO de la UTHGRA», desarrollado en el año 2014. Frente a una catástrofe como lo es una pandemia, que provoca una crisis, una ruptura en la vida cotidiana de las personas, tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia. Estamos acostumbrados a pensar la resiliencia en forma individual, es decir preguntarnos como una persona hace frente a las adversidades por las que atraviesa. Y como responde al medio con su capacidad de resiliencia. Todas hemos vivido situaciones adversas, crisis, duelos, pérdidas, situaciones traumáticas y otras que perturban nuestra vida cotidiana. Pero no habíamos vivido algo así como esta pandemia, que nos enfrenta a un dilema colectivo, un dilema inédito, este virus sobre el cual los científicos aún no saben todo. Esto hace que los interrogantes nos abrumen, la incertidumbre de no saber a ciencia cierta que comportamiento va a tener la pandemia ni cuándo va a terminar, entonces tenemos que potenciar nuestra capacidad de resiliencia al máximo. En el Programa planteamos varias definiciones de diferentes autores, vamos a tomar la definición de Michel Manciaux del año 2003; «es la capacidad de una persona para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves» Estamos viviendo un acontecimiento extremadamente desestabilizador, fundamentalmente porque limita nuestra libertad, nos pone a prueba, que nos convoca a focalizarnos aún más en nuestras potencialidades y capacidades pero siendo conscientes de las limitaciones que nos impone la situación. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las circunstancias y de las necesidades. A pesar de que cada uno reaccionamos de modo distinto a situaciones estresantes, una epidemia infecciosa como el coronavirus puede generar rasgos comunes en lo que a salud mental se refiere. Estamos en un estado de alarma permanente lo que hace que las personas experimenten síntomas derivados del distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento, generando sensación de ansiedad, preocupación o miedo. Ante estas manifestaciones anímicas o psicológicas debemos tener en cuenta que: – No podemos manejar la expansión del virus, pero podemos protegernos y tener una actitud responsable lo que nos posiciona en un lugar activo en la lucha contra la pandemia. – No sabemos cuándo termina, pero sabemos que es una circunstancia temporal, por lo cual no debemos perder nuestra mirada hacia el futuro, no perder las expectativas pensando que esta crisis como todas trae la posibilidad de aprender y cambiar. Tampoco pensábamos que íbamos a pasar más de 100 días confinados, aislados, limitados. Pero nos fuimos adaptando a eso, a comunicarnos por redes sociales, a trabajar y estudiar desde casa, a hacer compras online, a cuidarnos cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque tenemos capacidad de resiliencia. Recomendaciones para desarrollar resiliencia en tiempos de aislamiento obligatorio: – Evitar la sobreinformación: Mantenerse al día sobre lo que está ocurriendo, pero limitando la exposición a los medios de comunicación. Evitar mirar o escuchar continuamente las noticias puesto que esto incrementará la ansiedad y la preocupación. De este modo logramos una adaptación positiva a esta situación disruptiva. – Mantener el contacto social: El aislamiento debe ser solamente físico. Sostener contacto virtual o telefónico con nuestros amigos y familiares es la mejor forma de reducir la ansiedad, la depresión, el miedo o el aburrimiento. Socializar lo que nos pasa nos permite escuchar otros puntos de vista y evaluar la realidad de diferentes modos. También promover en estos contactos charlas que estimulen el buen humor, la creatividad, el juego. – Mantener rutinas flexibles: Establecer un plan diario de actividades, regular los horarios de sueño, de televisión, de alimentación, de actividad física, de trabajo. Las rutinas tienen que ser flexibles para no frustrarnos, si un día no podemos cumplir con la rutina tenemos la posibilidad de re diseñarla. Es importante fijarnos retos cotidianos para sentirnos motivadas y de ese modo fortalecer la autoestima a través de la concreción de esos retos y de ese modo nuestro ánimo va ganando optimismo. – Sostener cierta perspectiva de la situación actual: No debemos perder de vista el carácter coyuntural y pasajero de la situación actual, ya que evitará el desarrollo de pensamientos catastróficos. Es decir tener en cuenta que esto no es definitivo. Esto pasará como toda adversidad. – Centrarnos en el aquí y ahora: Analizando las potencialidades que tenemos para transitar esta situación. Por ejemplo, tenemos una casa, tenemos recursos económicos, podemos mantenernos a resguardo del contagio, tenemos una familia o amigos con quien contar, tenemos salud, podemos comprar los elementos para la higiene. Hasta podemos pensar en algo tan simple y cotidiano como tener agua corriente para lavarnos las manos. Es decir ver la mitad del vaso lleno nos permite desarrollar dos de los recursos de la resiliencia que son el optimismo y la actitud positiva. – Evaluar la situación como un proceso de aprendizaje: Es importante comprender que siempre existirán situaciones nuevas y adversas, pues esto forma parte de la vida. Por ello, debemos asumir que estamos ante un proceso de aprendizaje continuo y que lo aprendido hoy nos va a servir para afrontar nuevas situaciones en el futuro ya que desarrollar la capacidad de resiliencia traerá siempre beneficios a nuestra vida. Estas medidas a su vez nos permiten reflexionar sobre los recursos que poseemos para enfrentar, superar y salir fortalecidas de esto.